Ha sido una creencia entre los californianos arraigada por mucho tiempo: las catástrofes en el sur del estado difícilmente son tan sobrecogedoras como parecen.
Delaware y Rhode Island podrían caber, con espacio de sobra, en el condado de Los Ángeles. Un viaje en coche de Pacific Palisades a Pasadena lleva casi una hora, incluso sin tráfico. Cuando estallaron los disturbios de Los Ángeles en 1992, los estadounidenses se horrorizaron ante los incendios que delineaban el horizonte del centro de la ciudad. Lo que no se mostró eran las calles bordeadas de jacarandas ni los plácidos suburbios desde donde el resto del sur de California contemplaba el caos por televisión.
Esta vez fue diferente.
En un asalto furioso que comenzó el martes por la mañana y continuó por días, un monstruo de viento y fuego salvajes arremetió una metrópolis de casi 1300 kilómetros cuadrados y alrededor de 10 millones de habitantes, esparciendo incendios que destrozaron comunidades de todo tipo y condición socioeconómica.
Mansiones quedaron reducidas a cenizas en Pacific Palisades, un enclave de celebridades al oeste de Los Ángeles. A unos 56 kilómetros al este, en el prolijo suburbio de Altadena, subdivisiones urbanas enteras fueron destruidas. Los ganaderos de la zona rural de Sylmar, a alrededor de 40 kilómetros al norte, avanzaron hacia la noche ardiente, guiando el camino de sus caballos. Los nuevos propietarios de viviendas en urbanizaciones recién construidas a unas horas de distancia, en comunidades del interior como Pomona, se prepararon para las evacuaciones mientras vientos de 94 kilómetros por hora sacudían los cristales de las ventanas y las palmeras.
Para el miércoles por la noche, los incendios ya habían cobrado al menos cinco vidas y habían destruido más de un millar de edificios, y se esperaban más daños a medida que el viento se intensificaba cuando cayó la noche. Ese día, un nuevo incendio había arrasado parte de Hollywood Hills. Más de 80.000 personas estaban bajo orden de evacuación.
Cuando Antonio Villaraigosa era alcalde de Los Ángeles, de 2005 a 2013, no pasaba un año sin que hiciera un recorrido en helicóptero para inspeccionar la vasta cuenca de Los Ángeles tras alguna catástrofe. Cada año, dijo, se quedaba impresionado por la vastedad y vulnerabilidad del sur de California.
Los rascacielos de Wilshire Boulevard. Las residencias de celebridades en las montañas de Santa Mónica. Las extensiones interminables de casitas, cada una albergando los sueños y ahorros de toda una vida de alguna familia. Las colinas, con sus calles estrechas y zigzagueantes y su chaparral seco, un peligro constante en la temporada de incendios, aunque también estaba claro que el mero tamaño del lugar podría superar incluso a un infierno.
El miércoles, dijeron Villaraigosa y otros, ningún lugar parecía inmune.
“He vivido aquí toda mi vida y nunca he visto nada igual”, dijo Villaraigosa, de 71 años, quien habló por teléfono desde su casa de Los Ángeles, donde esperaba a las órdenes de evacuación. “La devastación en Palisades. Los primeros en responder. El jefe de bomberos de Pasadena acaba de estimar en tres dígitos el número de viviendas perdidas allí. El Ralphs de Sunset está destruido. Yo solía ir siempre a ese mercado”.
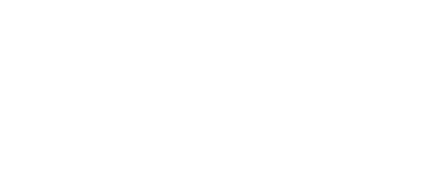




Leave A Comment